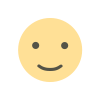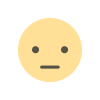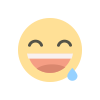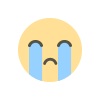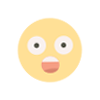Soledad y desamparo

El desguace. Así era como el padre de un buen amigo, ya fallecido, llamaba al bar del pueblo donde ‘aparcaban’ a los más ancianos del lugar como si fuesen automóviles inservibles. Así se sentían.
El desguace era para los clientes en edad provecta un santuario; un lugar donde su vida y sus recuerdos seguían vivos en las memorias de los que compartieron eso que los alemanes expresan como el zeitgeist, el espíritu de un tiempo, su tiempo. Cuando la vida va tocando a su fin, debe de ser cuando menos un consuelo tener al lado a alguien con el que se ha compartido biografía y biología, que diría Pablo d’Ors.
Eso no lo vivió Antonio Famoso, vecino del barrio de la Fuensanta, que falleció solo en su domicilio y que nadie echó de menos hasta que unas goteras delataron que llevaba muerto más de 10 años. La noticia nos ha causado espanto porque nada tememos más que afrontar la vida en soledad. Creo, además, que de la vejez y de la muerte lo que nos causa más pavor es la soledad y el desamparo antes que el proceso fisiológico en sí.
La muerte de Antonio, pese a todo, ha sido un acto de generosidad no deseado. Porque una sociedad utilitarista, egocéntrica, individualista y huérfana de trascendencia, como la nuestra, todavía se escandaliza cuando lee que un señor ha estado cobrando la pensión y pagando sus facturas diez años después de haber muerto en total soledad. Al menos ha servido para recordarnos que tenemos alrededor vecinos que se sienten muy solos.
En La explosión de la soledad, Erik Varden denuncia la obstinada antropología secular contemporánea, obsesionada en probar que el hombre no es nada especial y que en realidad está solo. La noticia de la muerte de Antonio nos ha demostrado que esas corrientes están equivocadas. No consideramos humano que alguien viva y muera en total soledad y desamparo.