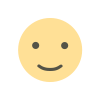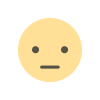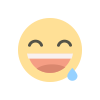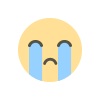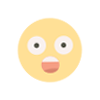El mal de la banalidad

Hay quien afirma que visitar un campo de exterminio nazi, al menos una vez en la vida, debería ser una obligación. En mi opinión, si las circunstancias acompañan y las posibilidades económicas lo permiten, pasear unas horas por el infierno en la Tierra debería ser una asignatura troncal para quienes todavía preservan una brizna bienintencionada de moralidad. Hace dos semanas, regresé a Auschwitz. Y volví a sentir esa mezcla confusa de fragilidad y de rabia, un dolor insondable e irrespirable que encalla los sentidos. Allí donde fueron exterminadas más de un millón de personas, convertidas en seres inorgánicos y superficiales, desprovistas de su condición de seres humanos. Allí donde no se moría como hombre, sino como bestia, reducida la existencia a un igualitarismo monstruoso de seres abocados a desparecer. Allí donde oficiales nazis practicaban sus juegos de destrucción como funcionarios insensibles, habituados al cumplimiento de la orden dada. La banalidad del mal en expresión acuñada por Hannah Arendt.
Hace dos semanas asistí a un espectáculo a medio camino entre el bochorno y la vergüenza ajena. Explorar la imbecilidad de ciertas personas puede ser un ejercicio divertido en función del contexto. Pero hacerlo a la vista de sus reacciones en un campo de exterminio es un ejercicio que pone a prueba la más básica sensibilidad. Cuando se visita un campo de concentración o de exterminio, que además son memoriales dedicados al recuerdo de cientos de miles de seres humanos asesinados, se debe observar un mínimo decoro. Y no será porque no fuesen advertidos antes. El imbécil es más feliz cuando hace conscientemente lo contrario de lo que hay que hacer.
Pasear unas horas por el infierno en la Tierra debería ser una asignatura troncal para quienes todavía preservan una brizna bienintencionada de moralidad
Pues bien, allí tenías a los jóvenes recién casados haciéndose un selfie sonriendo ante la residencia de Rudolf Höss. O la inoportuna con outfit de culote negro y top ajustado, como si saliese a correr, buscando un hueco junto a la estructura de las horcas para que el bobo de su novio le hiciese una fotografía. Ni que decir tiene de las tres muchachas, hijas del Interrail, que buscaban cualquier respiro para sentarse, que había que resarcirse de la resaca de la noche anterior. O el hombre de avanzada edad que le decía a su mujer: "¡Qué feo es esto. Vaya pérdida de tiempo! Mañana, cariño, te llevo a las minas de sal que hay más sombra". O las tres parejas cincuentonas que nada más subir al autobús para regresar a Cracovia comenzaron a dar detalles de cómo se lavaban los calzoncillos. Lamentable sin paliativos. Es cierto que no son todos los que se comportan así, pero tampoco son pocos. De la banalidad del mal al mal de la banalidad. La próxima vez que les impidan entrar. La humanidad, si existe, lo agradecerá.