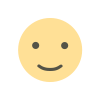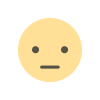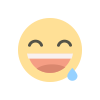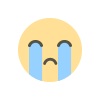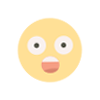La política, ese arte viejo que España siempre quiere reinventar

Decía Ortega y Gasset que la política solo tiene sentido si es para "crear un futuro", para proyectar a largo plazo y con luces largas, nunca desde una mirada cortoplacista. Pero en la España de hoy nos empeñamos en conducir con las luces cortas y, a veces, directamente con las luces fundidas. Ayer, en el homenaje a Javier Lambán celebrado en el Senado, Felipe González lanzó una pregunta que resonó con fuerza moral: ¿Podrán unas generaciones tan bien preparadas mejorar realmente la calidad de vida de los españoles en el clima político crispado que estamos creando? No es una cuestión retórica. Es una advertencia.
Porque uno esperaría que el talento acumulado durante décadas, el acceso masivo a la educación y la profesionalización creciente de la sociedad española fueran la antesala de un país más sensato, más próspero, más estable. Sin embargo, asistimos a un fenómeno preocupante: cuanto más preparados están los ciudadanos, peor parece estar el ecosistema político en el que deben desarrollarse. Y esto debería inquietarnos mucho más de lo que lo hace.
Los discursos de González, Alfonso Guerra y Javier Fernández tuvieron algo de enmienda a la totalidad del tiempo presente. No por nostalgia, sino por perspectiva. Los tres trazaron un retrato claro: la política española ha abandonado la moderación, ese término que algunos desprecian como sinónimo de blandura, cuando en realidad es la única traducción posible de la eficacia en democracia. La política que sirve es la política templada, la que pacta, la que renuncia, la que piensa en el interés general.
En medio de estas reflexiones, las palabras del propio Javier Lambán, tantas veces pronunciadas desde la sensatez aragonesa, resonaron con especial adecuación: "La democracia no puede convertirse en una competición de demoliciones". Y eso es exactamente lo que estamos viviendo. Una política convertida en demolición continua, donde no se debate: se aniquila. No se confrontan ideas: se niega al otro la condición de interlocutor. Todo se reduce a trincheras, descalificaciones y la certeza infantil de que hablar con el adversario es traicionarse a uno mismo.
A este clima se suma otra anomalía muy española: la gobernabilidad del país depende de partidos nacionalistas o populistas cuya prioridad no es España, sino su particularismo territorial o su agenda identitaria. Ortega lo dijo con la precisión de quien diagnostica una enfermedad: cuando la nación se rompe en miradas parciales, deja de haber proyecto común. Y sin proyecto común, la política se convierte en regate corto permanente.
Lo más paradójico —o dramático— es la tendencia española a aburrirse de todo éxito institucional al cabo de 40 años. Lo apuntaba Jaime Capmany con su ironía habitual: "Los españoles se cansan hasta de lo que funciona". Por eso vivimos a ciclos de reinvención perpetua, desmontando estructuras antes de que terminen de asentarse. Basta comparar con las grandes naciones: Francia, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos reforman, sí, pero no reinventan. La estabilidad —tan denostada aquí— es la que construye prosperidad.
Rajoy, que acaba de presentar un libro sobre el arte de gobernar, suele resumirlo en su célebre lema de apariencia simple: "Gobernar es no hacer tonterías". Y, sin embargo, qué difícil resulta en un país que ha convertido la improvisación en método y la polarización en combustible.
Quizá por eso la pregunta de Felipe González debería encabezar todos los debates institucionales: ¿Podemos exigir a las nuevas generaciones que progresen si les dejamos una política basada en el disparate, la trinchera y el estallido permanente?
La respuesta, si somos honestos, no es alentadora. Las sociedades no prosperan solo por la preparación de sus ciudadanos, sino por la calidad del marco común en el que despliegan ese talento. Y ese marco lo define la política.
España necesita volver a la moderación, a la continuidad, al sentido común. No por nostalgia, sino por responsabilidad. Como recordaba Lambán, la democracia no es un campo de derribos; es un espacio de construcción. Y porque —como diría Guerra— lo contrario de la moderación no es la pasión; es el disparate. Y ya hemos tenido demasiados.