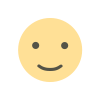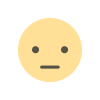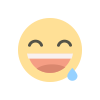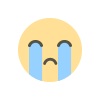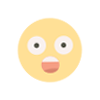Paguitas

La pensión llega a cada hogar, cada mes, rodeada de ritos particulares. Alivio. Cálculo. Algunos abren y actualizan la libreta, otros repasan las cuentas. Se llevan a cabo restas pequeñas y renuncias grandes. La pensión se ha convertido, para muchos, en una medida del tiempo. Del tiempo trabajado, del cuerpo que ya no responde como antes, de subidas que no se pueden volver a negociar con el jefe.
En el debate público se habla de pensiones y de paguitas, una palabra con un diminutivo intencionado, despectiva, paternalista: diminutivos para necesidades enormes. El ingreso equiparado a un regalo, una carga, un exceso. Basta un mes con una pensión real para entender lo que para muchos significa: la calefacción que se apaga antes de tiempo, la fruta elegida por precio, el dentista pospuesto, el abrigo que dura tres inviernos más de los razonables. Una pensión implica que se abandona el centro para habitar en los límites.
Cuando una pensión sostiene a dos personas, o a tres, el límite pasa a ser frontera. Hay hogares donde la pensión del abuelo paga libros escolares, ese recibo de la luz, el alquiler que ha subido este nuevo año. Donde la jubilación no cierra una etapa, sino que la reabre: vuelve la responsabilidad, vuelve el miedo, vuelve el silencio, la enésima estrechez.
Por eso resulta obscena la ligereza con la que se negocia este asunto en el Congreso. La pinza del Partido Popular y Junts convierte una vida concreta en una cifra abstracta, una cocina fría en un argumento táctico. Ni sostenibilidad ni equilibrios ni mensajes al electorado. Hablen de las noches en vela, de la cuenta que no cuadra, de la última vez en la que entró pescado fresco en la casa.
España sueña con jubilarse, pero no sabe lo que es vivir jubilado. Idealiza la pensión y desprecia al pensionista. Un país que confunde dignidad con gasto y olvida que una pensión no es un privilegio está comprando el peor de los mensajes. Miren bien quién se lo vende.