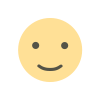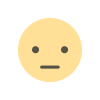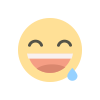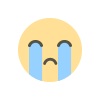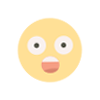Hablar de la Guerra Civil sin volver a 1936

La polémica suscitada por el foro sevillano 1936: La guerra que todos perdimos revela hasta qué punto seguimos teniendo dificultades para hablar de la Guerra Civil. Noventa años después, basta un título para que salten acusaciones de "equidistancia". Hay quien no quiere discutir argumentos, sino fiscalizar intenciones. El ciclo, coordinado por Arturo Pérez-Reverte, pretendía reunir a escritores, periodistas e historiadores, pero la frase "la guerra que perdimos todos", junto a la participación sobre todo de ciertos políticos de derechas, fue leída por algunos como inadmisible, provocando renuncias en cascada de otros intervinientes y su aplazamiento.
Y, sin embargo, la idea (que sin duda hubiera sido mejor debatirla en interrogante) es difícilmente escandalosa. Pérez-Reverte lo resumió con su habitual contundencia: una guerra civil no la gana nadie. Una parte vence militarmente, pero el país queda devastado. Tras 1939, España era un paisaje de muertos, cárceles, exilios, miseria y silencio. Decir que todos perdimos no es equiparar responsabilidades, no es blanquear el golpe militar que derivó en guerra civil ni tampoco la brutal represión franquista, o la violencia en el bando republicano, sino un punto de partida.
Conviene recordar, además, una paradoja que ayuda a poner las cosas en perspectiva. Durante la Transición, los franquistas protestaban porque, decían, "para eso no habían hecho la guerra ni la habían ganado", molestos por la legalización del PCE o por el Estado autonómico. Es decir, había quien seguía reivindicando la victoria de 1939 como un patrimonio propio.
Pero la mayoría del país estaba en otra cosa. Quienes querían democracia –desde la derecha liberal hasta la izquierda– no deseaban reabrir la España de los vencedores ni de los vencidos. No por amnesia, sino por prudencia. La prioridad era convivir. Nadie quería volver a 1936. Ese fue el verdadero consenso de la Transición.
Lo paradójico es que hoy asistimos a lo contrario. Una parte de la izquierda –nietos o bisnietos de la guerra– ha convertido la derrota republicana en una identidad heredada. Se apropia emocionalmente del fracaso de los vencidos como si fuera una credencial transmisible, desdibujando así el esfuerzo que hacen otros muchos por una memoria y reparación en favor de las víctimas (exhumación de fosas, archivos, etc.).
Ese esencialismo identitario es absurdo. Nadie hereda ni la culpa ni el heroísmo. La historia no funciona por genealogías sentimentales. Convertir la Guerra Civil en una etiqueta política actual es de infantilismo. Por eso el debate de Sevilla es tan significativo. No estamos discutiendo solo un título, sino algo más básico: si somos capaces de hablar del pasado sin repetirlo retóricamente.